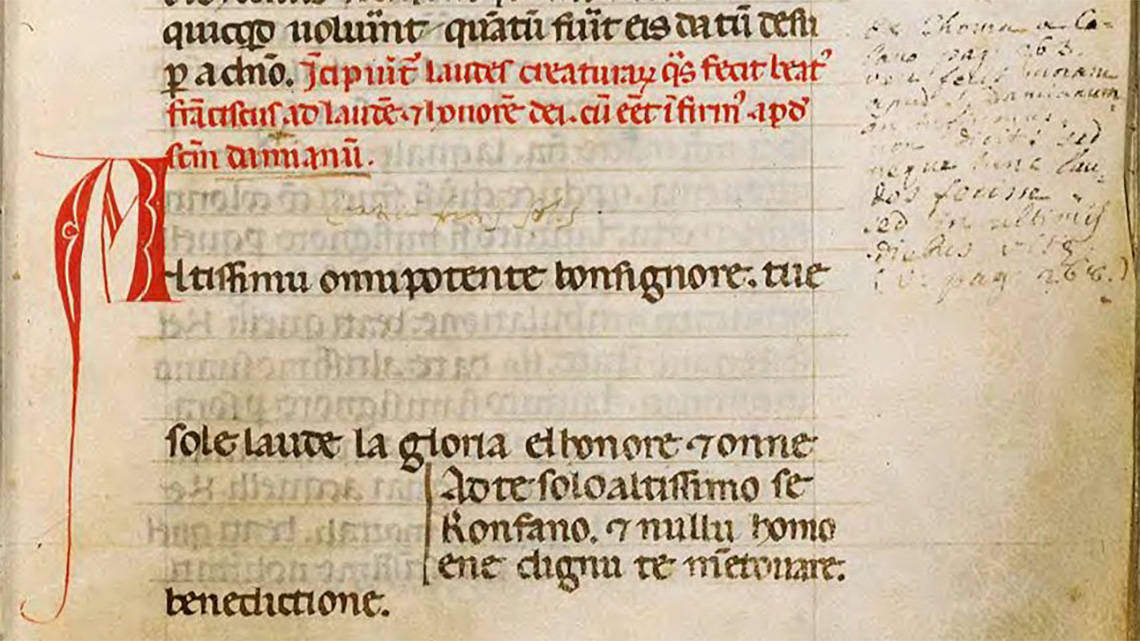Mientras Jesús caminaba hacia la casa de Jairo, el jefe de una sinagoga, para salvar a su hija agonizante, se encontró con una persona que quiso robarle un milagro: “Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré». Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal” (Mc 5,25-29).
Esta mujer se acercó al Señor en sigilo para pasar inadvertida, de discreción vestida, perdida en el anonimato de la multitud, ideando arrebatarle el milagro de la curación de su hemorragia, pues en el judaísmo, el periodo menstrual de la mujer es juzgado como estado de impureza: “Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza como en los días del flujo menstrual” (Lv 15,25). La ley precisa severamente que toda mujer, en ese estado, ha de abstenerse de mantener trato con los demás y aislarse hasta que concluya el periodo, para después, cumplir con los rituales de purificación prescritos.
En aquel tiempo, se pensaba que la vida se encontraba en la sangre y que la sangre era la vida. A esta mujer se le escapaba la vida sin que nadie pudiese evitarlo. Ella sufría y su situación empeoraba a pesar de que ya había intentado todo para recobrarse, hasta que un día, llegó Jesús a su entorno y ella vio en él su salvación. Se abrió paso entre la gente, como pudo, rozando a todos, ya sin observar la ley que le prohibía el contacto humano. Había oído decir que Jesús escuchaba el dolor, que curaba, expulsaba espíritus inmundos, se compadecía de todos y sanaba a los impuros; y ella, que era una impura, se acercó y lo tocó para que él supiera de su dolor sin tener que decírselo, creyendo que así que salvaría. Más que su curación le importaba su salvación, volver a ser grata a Dios, para vivir pura y morir pura. Supuso que entrar en contacto con Jesús la acercaría a Dios, y así fue, pues su hemorragia se detuvo de inmediato.
Tratando de contener su alegría, giró sobre sí misma para retirarse del gentío y volver a casa, ya libre del mal, pero el milagro no debía quedar inadvertido: “Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: "¿Quién me ha tocado?"». Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad»” (Mc 5,30-34).
¿Cómo pudo Jesús darse cuenta de la fuerza que había salido de él? Así como su Espíritu entraba al ropaje del alma, que es el cuerpo, así también él sentía lo que de su interior salía por la fuerza del Espíritu, e identificó a la que lo había tocado con su fe. Con su mirada no la reprendió, sino que le hizo ver que la amaba. Ante ella estaba, de pie, el amor, el perdón y la misericordia.
La ley era tan dura, que la mujer vio venir la lapidación sobre ella, y estremecida por el temor, se postró ante el Señor y le confesó la verdad. No encontró en él reclamo alguno, y además de ser curada, fue sanada, alcanzando así el milagro de su salvación.
Jesús la llamó hija no obstante que ella le superaba en edad, y supo que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que los hijos del hombre se convirtieran en hijos de Dios.
La hemorroísa reflejaba en sí misma la situación del pueblo de Israel, al que se le escapaba la vida sin que sus sacerdotes pudiesen hacer nada. A esta mujer, en cambio, el Señor le recuperó la pureza que la ley exigía y la reintegró a la comunidad luego de devolverle su pureza y la dignidad de saberse hija de Dios.